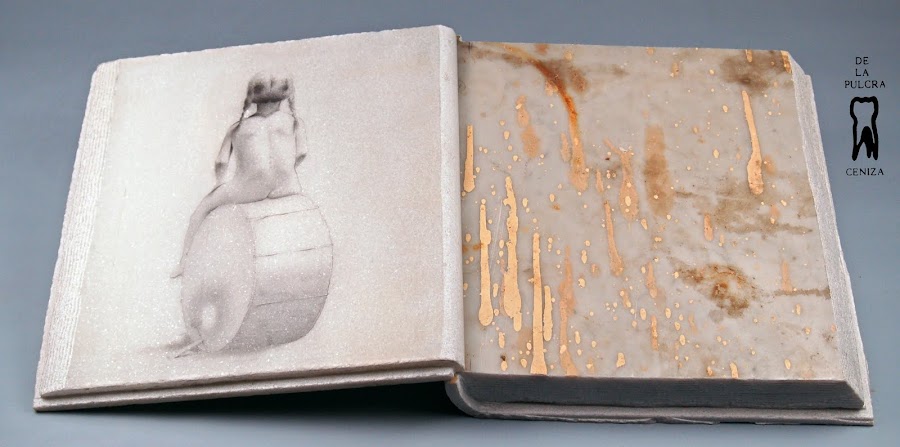|
| Sir John Franklin, comandante de la expedición inglesa a la descubierta del Paso del Noroeste, 1845. |
 |
| Francis Rawden Moira Crozier, capitán de navío al mando del Terror, segundo oficial. |
 |
| James Fitzjames, capitán de navío al mando del Erebus, tercer oficial. |
Última expedición de Franklin. Resuelto en 1840 el problema de que
por el norte del continente americano podía pasarse del Atlántico al Pacífico,
si bien se ignoraba aún con exactitud cuál era el camino practicable entre el
laberinto de las tierras polares, se confió a Franklin para que con los buques Erebo
y Terror llevase a cabo la delicada empresa.
Enciclopedia Espasa
Que para llegar al mar haya que subir no tiene nada de incongruente.
Aunque siempre se desciende para llegar a la costa, ascender hasta el mar no
solo es coherente sino también la mar de sencillo: basta con rememorar el
espejeo de sus aguas quietas o el estruendo de la galerna. Y es que recordar,
según José-Miguel Ullán, es subir una cuesta. La única manera de subir hasta el
mar sería esa: recordando cuesta arriba. El mar que se extiende tras el breve
repecho de este párrafo de invocación del recuerdo no es "el mismo mar de
todos los veranos", sino otro remoto y raro, de un blanco espectral y de
frías aguas de piedra. El Océano Polar Ártico.
En 2013, el redondeo del tiempo en décadas exactas pondrá su broche
solemne sobre dos asuntos que nos conciernen. Se cumplirá el ciento setenta
aniversario de la llegada de Sir John Franklin a Londres con objeto de preparar
minuciosamente y asumir el mando de su mítica y última expedición. Y también
hará diez años ya de la aparición de Erebo & Terror, sexto número de
la colección Libros De La Micronesia y humilde contribución de esta modesta
casa editora a la difusión de aquel viaje, de la literatura ártica en general
y, muy especialmente, del descubrimiento del legendario Paso del Noroeste.
Diez años atrás, Libros De La Micronesia era —y sigue en sus trece— una
colección cuyas entregas no estaban sujetas a periodicidad ninguna, y cuyos
intereses, temas y preferencias no eran otros que los míos personales. Era pues
del todo coherente con ese talante que tras la aparición simultánea de los
ligeros, líricos y relativamente baratos cuarto y quinto número de la colección
en marzo de 2000, diera un bandazo en sentido opuesto y estuviese tres largos
años enfrascado en una publicación de tesis, densa, extensa, minoritaria y algo
excesiva para la envergadura financiera de De La Pulcra Ceniza.
De ser cierta la hipótesis de Mallarmé, el mundo existe para acabar en
un libro y el destino último de todo átomo es inspirar una frase. Sea o no la
desmesura del cosmos reductible a un fascículo de mano, lo que sí parece
evidente es precisamente lo contrario: que el texto genera universos, y que un
libro germina, en ocasiones, no a partir del mundo sino de otro libro previo. El
motor primordial de Erebo & Terror fue Atrapados en el hielo,
álbum ilustrado dirigido al público juvenil que la editorial Plaza & Janés
lanzó en la colección Misterios del
Pasado a mediados de los ochenta o por ahí. El volumen, que repasa muy por encima
la última expedición de Franklin, las pesquisas llevadas a cabo por Beatie (por
entonces muy recientes) y su célebre y espectacular exhumación en la isla
Beechey, me cautivó de inmediato.
Mi conversión a la fe ártica fue instantánea, y mi devoción por su
teología de nevasca, su severa liturgia y sus mártires de noche blanca fue de
menos a más hasta que, hacia finales ya de los noventa y tras algo más de una
década interesado en el asunto, se me hizo evidente que Libros De La Micronesia
podría acoger perfectamente una publicación monográfica sobre la última
expedición de John Franklin, capítulo particularmente sugestivo y patético de
entre los muchos que jalonan la conquista del Océano Polar Ártico .
El Ártico da para mucho, no se agota así como así. El catálogo de naves y
la minuta de oficiales, tripulaciones, estrategias y técnicas que se han medido
con esa latitud poderosa y difícil es abrumador. Si bien es cierto que Ross,
Parry, Davis o Hudson no le van a la zaga a John Franklin en cuanto a peso
específico en el drama ártico —de la misma manera que las legendarias naves Hecla,
Gripper, Fury y Discovery están a la altura de las Erebus
y Terror—, es indudable que su figura ocupa un lugar de privilegio en el
panorama de la épica ártica.
Sin menoscabo de la importancia de otras, el rastreo y descubrimiento
del Paso del Noroeste es sin lugar a dudas la hazaña capital de la empresa
ártica. Ya desde la Edad Media Inglaterra buscó una vía marítima practicable
por encima del continente americano, empeño que se convirtió en fijación
obsesiva para la Royal Navy especialmente durante el siglo XIX.
Se ha dicho que el interés de Inglaterra en dar con el paso era
estrictamente comercial; que una vía rápida a través del Ártico acortaría
notablemente la duración del viaje, abarataría el coste de los fletes y haría
más fluido el comercio con el extremo Oriente. Y si bien el trasfondo del
empeño pudo alguna vez ser ése no parece que fuese realmente argumento
sostenible, pues ya desde las primeras expediciones quedó claro que, en caso de
existir, el Paso del Noroeste sería prácticamente intransitable la mayor parte
del año, circunstancia que lo convertía en vía muerta para el comercio.
Sin desdeñar el interés estratégico de la zona y los inevitables apremios
que la vida material impone a toda aventura ―búsqueda de oro, metales, materias
primas y demás―, lo cierto es que el pistón noble del motor de la gesta ártica
fue el puro afán de comerle terreno a la Terra
Incognita, ir completando el rompecabezas ártico, descubrir cómo es de
verdad la piel del mundo, cartografiar y, de paso, ensanchar los límites del
Imperio Británico.
En 1843, un acomodado y prematuramente envejecido Sir John Franklin —reliquia
viva que había luchado en Trafalgar y rastreado el paso en dos legendarios
viajes a pie por la costa canadiense— fue relevado de su cargo de gobernador de
Tasmania para hacerse cargo de la expedición que daría la puntilla definitiva
al Paso del Noroeste, prácticamente cartografiado a excepción de un tramo extenso
pero acotado y relativamente previsible.
Tras dos años de preparativos, la expedición mejor equipada de cuantas
se habían dirigido al Ártico, la más experimentada y con expectativas
razonables de cubrir al completo el recorrido del Paso del Noroeste, se hizo a
la mar. Erebo & Terror describe
así la partida de las naves:
La posteridad es
sintética; movida por ese afán llega a omitir nombres y circunstancias. Como si
no tolerase más comparecencia que la de los nombres principales, el resto es
desatendido sin misericordia. Unánimemente, la literatura que menciona la
partida de las naves utiliza sin alternativa una frase que adolece de
pretensiones de posteridad y quiere transmitir resolución, autonomía y
grandiosidad: “La Erebus y
la Terror zarparon orgullosamente de
Inglaterra el 19 de mayo de 1845”. El aserto es rigurosamente cierto. A media
mañana, los vapores que remolcaron las naves salieron del último recodo del
Támesis y las dejaron en mar abierto. Lo que la frase quiere ocultar es toda
referencia a la desvalida estampa de dos poderosas naves postradas en el
Támesis raquítico. En una empresa de esa envergadura no tienen cabida palabras
de alusión a la Erebus y la Terror como entes dependientes. No obstante sus
nombres míticos y el carácter histórico de la empresa a que se encomendaban, lo
cierto es que el inicio de su viaje fue común: bajaron por el Támesis tiradas
por los mismos remolcadores que arrastraban las grandes gabarras atestadas de
ganado y las barcazas cargadas de áridos.
El lunes 19 de mayo de
1845 las naves de Su Majestad Erebus y Terror dejaron las atarazanas del muelle de Greenhithe. Para bajar por el
Támesis la Erebus fue remolcada por
el Rattler, un pequeño vapor de
rueda; y la Terror por otro aún más
pequeño, el Blazer. Los remolcadores
las dejaron en la boca del río y durante un rato se mecieron en el agua mixta.
La navegación propiamente dicha comenzó al dejar atrás el malecón de la isla de
Rona. El mar veraz comienza ahí.
Mencionar las etapas
iniciales del viaje es nombrar un fetiche o un hito: es invocar. Han sido y
serán referidas con la reiteración morbosa con que se rememoran hechos banales
que han precedido al horror. No obstante la asidua remembranza de que es
objeto, la consabida secuencia ni harta ni se devalúa en simple cadena de
anécdotas; la solemnidad que le otorga el ser una confiada secuencia de actos
penúltimos lo evita. El número de escalas fue breve y progresivamente frío:
islas Orkney, islas Whalefish, estrecho de Lancaster. De no ser porque
contactaron con la expedición, el nombre de algunos barcos sería inencontrable
fuera del registro del muelle de desguace: la nave de suministros Barretto Junior, que los proveyó
de carne fresca y carbón, y que el 12 de julio de 1845 dejó a la expedición en
las islas Whalefish para regresar a Inglaterra con la correspondencia y cuatro
o cinco marineros que no continuarían; las balleneras Prince of Wales y Enterprise, que contactaron con la expedición el 26 de julio de 1845 a la
entrada del estrecho de Lancaster, y cuyas tripulaciones privilegiadas tuvieron
en sus pupilas el fotograma que a ojos del mundo ponía punto final a la mayor
expedición ártica: la Erebus y la Terror internándose en la entrada del paso del
Noroeste.
Nadie les volvió a ver
con vida. Lo que resta ha sido recuperado del celoso dominio de la muerte
blanca.
Erebo & Terror, Libros De La Micronesia, nº 6. De La Pulcra Ceniza, Barcelona, 2003.
 |
| Cuadro de oficiales y cuerpo médico del Erebus y el Terror, 1845. National Maritime Museum, Greenwich. |
 |
| "El Erebus y el Terror," acuarela de Albert Operti. |
 |
| "El Consejo Ártico preparando la búsqueda de Sir John Franklin", Stephen Pearce, National Portrait Gallery, Londres. |
| Erebo & Terror, vista parcial de la publicación. |
| Erebo & Terror, Libros De La Micronesia, nº 6. De La Pulcra Ceniza, Barcelona, 2003.
†
|