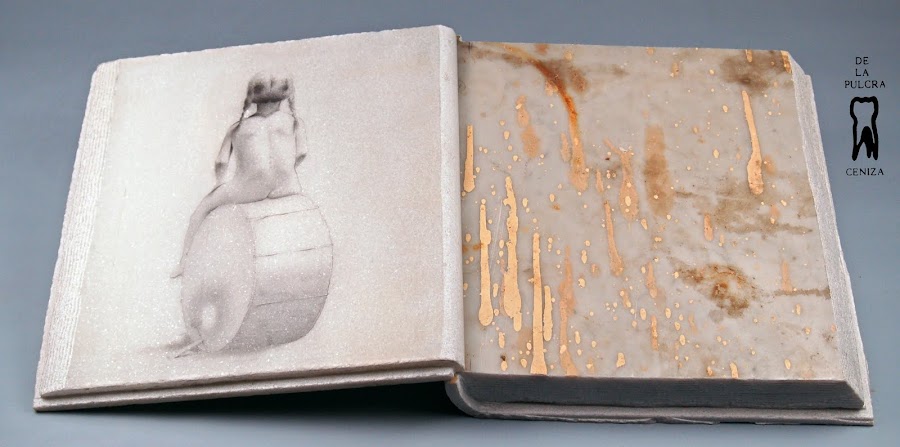|
Quintana Roo Dunne Michael (1966-2003) © Joan
Didion
|
 |
| Michael Carson (1946-2000) © Anne Carson |
La vida viene a ser combustión y azar. Un meridiano de azufre
que no va a ningún sitio, prende por cualquiera de sus extremos —o por ambos— y
se apaga donde se le antoja.
Si la infancia es,
en palabras del poeta, “la verdadera patria del hombre”, la edad adulta, la
madurez y la senectud no son sino exilios sucesivos por campos de acogida,
habitaciones para huéspedes y albergues de una noche. Dejamos por escrito la
crónica de nuestro paso por esa geografía en una frase cuyo desplazamiento por
la pizarra del tiempo describe un dibujo. Además de combustión y azar, la vida
es a un tiempo texto y trazo.
Las variables de la
escritura de una vida y su dibujo en el tiempo van desde el párrafo encadenado
y con sentido que se cierra en círculo, hasta la sílaba enigmática o la letra única
frustradas, abrasadas por la luz de un instante.
No siempre es
posible que el relato y la gráfica de nuestra vida o la de quienes queremos
dibuje en el tiempo la frase elíptica y hermosa que vemos en nuestros sueños.
Entre el montón de
libros que llevan ya días revueltos en la repisa trasera de mi cama han coincidido,
se han reconocido como semejantes y han dormido, en abandono fraterno una sobre
otra, dos publicaciones dispares pero pertenecientes ambas al género elegíaco y
que evocan, cada una en su lengua y su noche, el dibujo vital de Quintana y de
Michael, dos meridianos de azufre que ardieron antes de lo previsto.
Además de su función de religado y presentación, la
encuadernación de cartón rígido hace las veces, en ambas publicaciones, de yeso
extendido sobre lenguaje dolorido y viejas fracturas que han soldado mal. Sobre
esa escayola de hospitales diferentes el manoseo y el tiempo han dejado una
pátina de tonalidad similar, emulsión sensible donde emergen las instantáneas
de Quintana y Michael niños, súbditos de la única patria que cuenta. En los
márgenes de esas imágenes se han dispuesto títulos y credenciales: Anne Carson,
Nox; Joan Didion, Noches azules.
La primera página es
común en ambas publicaciones y hace las veces de pared con dedicatoria, ofrenda
colgada y aplique con palmatoria encendida noche y día, que ilumina apenas un
nombre o lo agranda y multiplica en exvotos manuscritos hasta abarcar todo el
papel.
“Este libro es para Quintana”
“Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael. Nox,
frater, nox”.
Al otro lado de
ese delgado tabique está la noche azul y está Nox, la noche sin más.
Ha sido al girar
esa página cuando he entrado en libros diferentes y noches muy distintas.
El azul del véspero es el color de los recuerdos. La zapa y
los estragos del tiempo son azules, pero también la llamarada de la juventud y
el estío acaban teniendo el color de esa hora en que se nos aparecen los que ya
no están pero nunca se han ido del todo. El color que rige Noches azules no podría ser otro que el de la melancolía y la llama
de los infernillos de gas.
La luz de Nox es la del amarillo tenue del papel
envejecido y el sepia de las fotografías antiguas. No en vano la publicación,
que se abre con el poema 101 de Catulo tecleado en papel amarillado con té, incluye
reproducciones de fotografías viradas a sepia y del desplegable de la única
carta que el hermano desaparecido remitió a la madre en veintitantos años. Una
delicada tulipa de papel vainilla recogido en pliegues translúcidos. A través
de turbias capas de papel velado es perfectamente legible el nervio azul de la
escritura intacta.
Los lazos de
camaradería que Noches azules y Nox han establecido en la repisa trasera de mi
cama a partir de sus colores y de su comunión con la noche no es más que un eco
del viejo precedente que aún los ata. Amarillo y azul, los colores de culto de los
primeros románticos alemanes, de la bandera que no tuvo el movimiento Sturm und
Drang y de la ropa de los jovencísimos lectores de Himnos a la noche de Novalis fanáticos de Werther. Muchachos que
combinaban esos colores en su vestimenta y que por menos de nada —o porque la
vida sin la temperatura de un ideal abrasador es precisamente eso: frío y nada—
se descerrajaban un tiro en la sien al grito de “el mundo es más pequeño que el
alma humana”.
Toda vida breve es
un atajo y dos destellos. Un meridiano de azufre que prende por los extremos y
se consume en el centro.
Noches azules comienza con un destello blanco. El
de la boda luminosa de Quintana. Lleva en la trenza una cascada de jazmines de
Madagascar. A través del velo se le ve el tatuaje de una flor debajo del
omóplato, por donde sale la punta de las saetas mortales. Desleída en el azul
de la melancolía, la luz de ese destello, que espejea aquí y allá a lo largo
del texto, se apaga hacia la mitad del libro. Es entonces
cuando el azul se hace sombrío y cae definitivamente la noche sobre el texto.
Aunque para no referirse
a él da un rodeo por el arco iris, también la primera frase de Nox remite al blanco deslumbrante: “I
wanted to fill my elegy with light of all kinds” (Quise llenar mi elegía con
toda clase de luces). La convergencia de todos los colores del espectro —de “toda
clase de luces”— en un solo haz hubiese dado el blanco puro de la luz, del velo
inmaculado de la novia de Noches azules.
La supremacía del
blanco abrumador en los comienzos, o su perífrasis, eclipsa en ambos libros la
existencia de un tercer color que, aunque está presente y también cuenta, es
omitido y desplazado de la imagen de apertura. Hay que adentrarse en ambas obras para dar con
ese color que, aunque está y cuenta, ha sido
relegado y mencionado mucho después.
En un punto
determinado hacia el final de Nox
(obra impresa sobre un largo papel continuo plegado en acordeón, cuya
distribución no está fragmentada en lo que comúnmente denominamos páginas),
Anne Carson ha tecleado, en una estrecha tira de papel adherido a otro donde
figura el dibujo esquemático de una pierna desde la ingle hasta el pie, esta
enigmática interrogación: “Why do we
blush before death?” (Por qué nos ruborizamos antes de la muerte). Y algo más
allá insiste nuevamente acerca de ese color en particular y de cuándo debería
de haber sido mencionado: “If you are writing an elegy begin with the blush”
(Si escribes una elegía comienza por el rubor) y no hagas como yo, parece aconsejar
Anne Carson. El rojo de la sangre, que sube en un sofoco hasta la cara y da
nombre al rubor —por el que ha de comenzar toda elegía—, es el color cuya
mención se ha omitido a favor de un comienzo neutro.
Es en la página 60
de Noches azules donde Joan Didion
describe finalmente el atisbo del rojo, presente en la escena de apertura pero
no mencionado en su momento:
“Otra cosa que
todavía veo del día de la boda en San Juan el Divino: las suelas del color rojo
intenso de sus zapatos.
»Llevaba unos
zapatos de Christian Laboutin, de satén claro con las suelas de color rojo
intenso.
»Cuando se arrodilló en el altar se le vieron las suelas rojas”
Lo que menciona
Didion es el rubor en el rostro de Quintana —que ella no podía ver ya que estaba detrás—, el
rojo cárdeno de la sangre y su afloramiento en el extremo opuesto del cuerpo de
la novia, en las suelas de sus flamantes zapatos nuevos de Laboutin.
Desplazado del
movimiento de apertura, el rojo explosivo de la sangre asciende hasta la cara y
se transparenta en rubor en las páginas de Nox;
o bien desciende en cascada hasta la bóveda del pie, fluye al exterior por la retícula
de pequeñas cicatrices que la Quintana de Noches
azules —de cuando bajaba descalza diariamente hasta la playa por unas
escaleras de madera astillada— tiene en las plantas de los pies, y empapa sus
zapatos.
Ambas autoras incurren en idéntica omisión,
hecho que no se debe a ninguna coincidencia fortuita, sino a la aplicación en
el ámbito de la literatura de técnicas de momificación y conservación de
difuntos, que Didion y Carson, llevadas por el deseo de preservar a toda costa el
recuerdo de lo que la muerte ha sustraído y no tiene repuesto, llevan a la
práctica con la precisión y el cuidado de un embalsamador del Bajo Imperio.
Es la misma Anne
Carson quien nos pone, el en segundo párrafo de Nox, sobre la pista de los vínculos insospechados que tienen en
común la elegía y la historia. “History and elegy are akin” (La historia y la
elegía son afines).
Cuenta la primera
que el cuerpo del difunto debía ser sangrado, y sus vísceras y partes blandas,
retiradas. Que bajo la venda de lino perfumado y blanquísimo quedara únicamente
la mojama impoluta del cuerpo con sus joyas de parentesco y de rango. Todo
aquello que se corrompe fácilmente y no se puede conservar era depositado en
urnas, en delicados vasos de alabastro que se arrumbaban a oscuras, junto a las
paredes de la cámara funeraria.
Algo afín a eso es
lo que han hecho Carson y Didion con sus muertos. La publicación es la cámara
funeraria, a la que hemos de acceder como arqueólogos: a través de la argamasa
que la sella y las advertencias acerca de la maldición y los castigos que
acarrea el saquearla “All rights reserved. No part of this book may be
reproduced” “Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos por la ley y
bajo los apercibimientos legalmente previstos…”. Para llegar hasta la momia hay
que retirar sucesivos sarcófagos de lapislázuli, de oro; o bien levantar esas
cubiertas de material precioso al girar las páginas de inicio de ambos libros:
el jaspe azul de las noches que describe Didion; el poema de Catulo teñido de
orina y oro.
La venda
deslumbrante que envuelve a la momia ilumina la penumbra con el mismo destello
que el velo de la novia de Noches azules
en su primer párrafo y el mismo fulgor insoportable que el haz de luz habría
dejado en la frase de inicio de Nox. Lo memorable, lo que ha de resistir a
la muerte y perdurar no es la momia física, sino la imagen de apertura purgada
de sangre, eviscerada y aligerada de todo lo que no sea mediodía, músculo y
gracia de la existencia reflejada en el cuerpo del hermano, de la hija. Sangre
en la suela de un zapato, rubor y vísceras que, arrumbados en la penumbra del
texto, son mencionados de pasada entre el montón de objetos accesorios que, no
obstante, el tiempo nunca decantará del lado del olvido.
La imagen que me quedo de Quintana y Michael tras la lectura no
es la foto estática y gris que figura en las portadas, sino la de un pedazo
vívido y dinámico de sus infancias remotas y en color.
“When we were
children my family moved a lot and wherever we went my brother wanted to make
friends with boys too old for him. He ran behind them, mistook the rules, came
home with a bloody nose…”
“Esta semana Quintana cumplirá once años. Se acerca a la
adolescencia con lo que solo puedo describir como garbo…”
†