 |
| Jean Auguste Dominque Ingres, retrato de Victor Dourlen, 1808. |
Dos eminencias francesas de mediados del ochocientos, Ingres
y Charles Blanc, vinieron a coincidir por separado en que la práctica del
dibujo en aquellos tiempos recios, además de fundamento rocoso y estable en que
se asentaba la pintura, era también la garantía de que en ese predio todo
seguía bajo control y estaba en orden. En su momento, Ingres dijo muy hermosa y
solemnemente que “el dibujo es la probidad del arte”. Blanc, por su parte, vino
a echar leña a ese mismo fuego, pero lo hizo con una expresión que hoy se nos
antoja deliberadamente moderna por provocadora
y polémica, pero que en su momento se aceptó con la mayor naturalidad y sin
chistar: “el dibujo es el sexo masculino del arte… y el color el sexo femenino”.
Al margen de cuál sea su anecdotario de ropa interior y de las insospechadas
implicaciones de género que pudiera tener el ejercicio del dibujo, lo que interesa
señalar aquí es que ambos, Ingres y Blanc, quisieron dejar claro, por si aún no
lo estaba y también como aviso a los sediciosos que no tardarían en llegar, que
no había otro gran arte que el académico y de contenido narrativo, y que el
dibujo era el adusto vigía que oteaba desde las alturas y garantizaba la
continuidad del viejo régimen.
De eso hace ya bastante tiempo, y, desde entonces, en el mundo
y en el arte todo ha sido mudanza y sobresalto; de manera que a estas alturas ambas expresiones son mera arqueología de
vitrina, vestigios verbales de cuando lo propio de la pintura era quietud,
oficio e ir ilustrando sin más complicaciones.
Es de sobra conocido que la revuelta que puso patas arriba el
panorama del arte y lo puso a arder definitivamente —sin que los cabecillas llegaran
siquiera a suponer que, con el tiempo, aquel saludable calar fuego a muebles
viejos acabaría en incendio incontrolado— se originó con un tímido desacato: el
de los pintores que se negaron a seguir al servicio de la literatura so
pretexto de que la pintura tenía su propia sintaxis y no podía seguir siendo una
técnica vicaria puesta al servicio de terceros.
Ahí comenzó todo: en la negativa de unos cuantos irreverentes
a seguir despachando pintura alegórica, histórica, académica, o sea, de
contenido narrativo o rotando en la órbita de la literatura, que, como dijo
nuestro Miguel de Unamuno, “no es más que muerte”.
 |
| Ingres, retrato de Madame Gounod, 1833. |
Han girado los años, el panorama es muy otro y el arte
oficial de hoy —que lo hay— resultaría para Ingres y Blanc irreconocible no ya como
Gran Arte venido a menos, sino siquiera como entretenimiento meramente pasable. Eso en el caso hipotético
de que la radiación desbocada de Fukushima los sacase a ambos de sus tumbas
convertidos en zombis y los devolviese como espectadores al circuito de galerías
y museos.
Aunque en apariencia el panorama actual de la “cosa artística”
poco tiene que ver con el estado de las artes a mediados del diecinueve, cuando
el arte de contenido narrativo, o sea, literario, vivía su apogeo rodeado ya de
sediciosos que, sin saberlo aún claramente, vindicaban el camino de la pureza
libre de argumentos, anécdotas mitológicas y demás estorbos. Aunque,
decíamos, el panorama es aparentemente muy otro tras más de cien años de clara
hegemonía de un arte exento de implicaciones literarias, lo cierto es que una buena parte de las corrientes del arte contemporáneo han
pactado sin complejo alguno con el ente demonizado cuyo rechazo frontal impulsó
la revuelta artística que nos traería el arte por el arte, la abstracción y las
vanguardias; han llegado a acuerdos con lo narrativo, o sea, con la literatura.
Como era de esperar, y muy a despecho sobre todo de Ingres,
el dibujo, pura probidad y masculinidad del arte en los tiempos recios del
ochocientos, ha claudicado también, pero a lo grande: no es que haya vuelto al
redil de los contenidos narrativos, sino que se ha dejado embaucar y se ha
convertido en literatura sin más.
Precisamente estos días, y hasta el próximo doce de enero, Pencil sketches, la exposición de
anotaciones originales de Emily Dickinson y Robert Walser que puede verse en The Drawning
Center de Nueva York, fuerza otra vuelta de tuerca y viene a redundar sin
ambages en algo que ha sido ya plenamente aceptado: que la literatura en su
manifestación germinal y netamente genuina, o sea, la anotación hecha a
vuelapluma, es dibujo por derecho propio y sin lugar a dudas.
 |
| Nota manuscrita de Emily Dickinson. |
 |
| Nota manuscrita de Emily Dickinson. |
 |
| Micrograma, nota manuscrita de Robert Walser. |
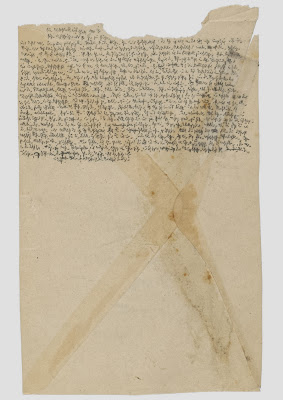 |
| Micrograma, nota manuscrita de Robert Walser. |
En su momento, Ingres y Blanc apelaron al dibujo como guardián
impasible e insobornable del viejo régimen de las artes sometidas muy
gustosamente a lo narrativo.
Hoy el argumento y lo narrativo han vuelto a posicionarse en
el arte oficial —del oficioso nunca llegaron a irse—, pero con más ínfulas de
las que nunca tuvieron; y es que la literatura ha suplantado al dibujo y se exhibe a sí misma como tal.
†
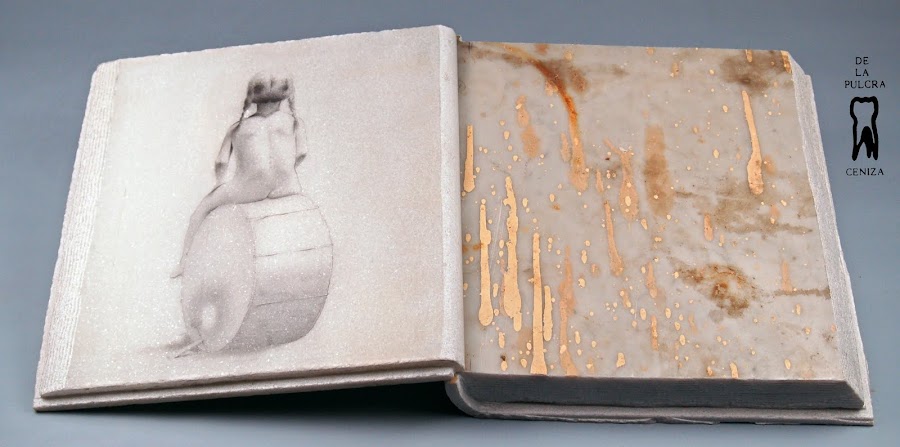


.jpg)



.jpg)
.jpg)