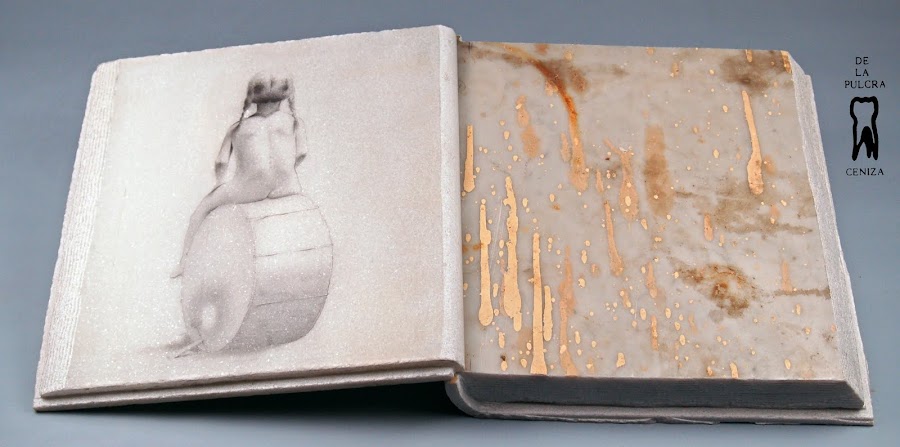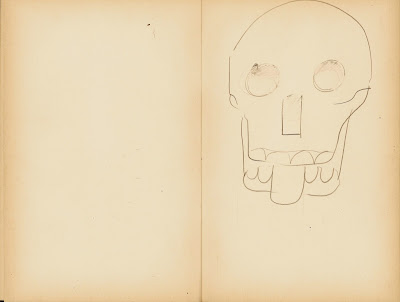|
| El Macbeth de siempre en la versión de hoy. |
 |
| El Macbeth de siempre en versión "japo", con samuráis y todo eso... |
Con apenas diez o doce días de diferencia he visto en la sala
misma sala de proyección —la C del cine Verdi Park—, y yo diría que hasta en la
misma butaca, dos versiones de Macbeth:
la legendaria Trono de sangre de
Akira Kurosawa y una adaptación muy reciente de Justin Kurzel, Macbeth, que se acaba de estrenar y
llega con el propósito de abrirse un hueco entre las versiones de aquel drama, y
de paso hacer algo de taquilla, que nunca viene mal. Si a ese doblete le añado
que ya tengo entrada para Rey Lear a
mediados del próximo enero en el Teatre Lliure, podría decirse que estoy
pasando por un “momento Shakespeare”.
Releer a Shakespeare cámara en mano y reemplazar el telón de
boca, el foso del apuntador y las bambalinas del teatro por el campo abierto es
lo que grosso modo y cada uno a su
manera hacen Kurosawa y Kurzel. Yo diría que los resultados de ambos adolecen
de lo que, salvo no pocas excepciones, suele decirse de películas basadas en
obras literarias: que el libro es mejor; y cuando, como es el caso, va firmado por
Mr. Shakespeare no es que el libro sea poco o mucho mejor, sino que juega en la
división preferente de las obras capitales que ha dado la pluma a esta civilización,
y es ley de vida que el celuloide se quede por debajo de la excelencia de una
obra que planea a esa altura.
Ninguna de las dos películas es un vertido literal del pasmoso
aparato verbal del drama original. En el caso de Trono de sangre, el trueque del escenario teatral por la intemperie
es radical y chocante, ya que el nuevo encuadre geográfico y cultural se desplaza hasta el
Japón asolado por las guerras feudales. Kurosawa se permite todo tipo de
licencias y nos larga un exótico Macbeth
“a la japonesa” con samuráis, fortalezas con los tejados volados, libaciones de
sake y una lady Macbeth de rostro blanqueado con polvos de arroz que urde
crímenes bajo un kimono de seda.
Aunque Kurosawa se limite a volcar en su molde el esquema elemental
del drama original, se desentienda de los diálogos y modifique,
omita y hasta traicione a Shakespere allí donde le parece conveniente para sus
propósitos; incluso después de cometer todas esas tropelías sobre uno de los
textos sagrados de occidente, el resultado sigue siendo a día de hoy, a decir
del exégeta máximo del vate inglés, Harold Bloom, el mejor Macbeth que ha dado el séptimo arte.
La película es, efectivamente, bastante memorable; y es que
aparte de ser un Macbeth indudable
aunque esquemático, amarillo, exótico y hasta algo marciano, no deja de ser un
Kurosawa que abunda en planos de gran destreza plástica, en secuencias magníficas
de jinetes perdidos en la niebla, movimientos de tropas, diluvios de flechas
filmados como nunca antes y demás distintivos de ese lenguaje inconfundible que
hizo de él un cineasta de referencia.
 |
| Isuzu Yamada, la lady Macbeth del Imperio de Sol Naciente. |
Dirigido por Justin Kurzel, el Macbeth que se acaba de estrenar no es un calco del original, pero lo adapta con bastante fidelidad y respeta la mayor parte de los diálogos y
monólogos que hacen de ese drama una de las cumbres del teatro isabelino y un espejo implacable de lo
que podemos llegar a ser bajo el imperio cárdeno de la sangre puesta al
servicio de la ambición. La mano de azogue de ese espejo la dio en su día y en cinco
actos Mr. William Shakespeare, y ahí sigue desde entonces: inasequible, ruda,
hermosa, eterna perorata.
Kurzel saca a Macbeth
de las tablas del escenario, lo coloca en el baldío escocés y añade así una
dimensión más —de la que obviamente el drama original puede prescindir sin
mayor menoscabo— a lo que ya de suyo tiene una dimensión inabarcable: le añade
la dimensión épica del paisaje panorámico de las Highlands con sus nieves casi perpetuas,
sus bancos de niebla, su frío cortante y sus ventiscas. El exterior de Macbeth, que el texto original deja
únicamente entrever en una serie de secas acotaciones que indican dónde
transcurre la acción al comienzo de cada acto —“una explanada”, “un brezal”,
“Inverness”—, queda al norte de las cumbres borrascosas donde Emily Brönte
sitúa su novela homónima. Y si la mediana de las Brönte se apresura y ya en la
cuarta línea de su novela describe aquellas latitudes como “semejante
desolación”, no cabe duda que las frías soledades y los pedregales ariscos que
hay más al norte son el marco geográfico adecuado para localizar las panorámicas de un drama
nihilista cuyo actor principal no tiene reparos en definir la vida como “una
historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, que no significa
nada”.
El papel del paisaje y la meteorología son tan abrumadores en
esta película, sobrepasan con tanta autoridad la cualidad de proscenio teatral
agrandado para la ocasión, que sin duda se integran en la obra no ya como mero
decorado, sino como una más de las personas del drama. La credibilidad del
factor intemperie y la decisiva circunstancia de que la película se haya rodado
en paisajes agrestes y en pleno invierno, le confieren una autenticidad
claramente perceptible en algo tan indispensable para el cine de verdad como es
la ambientación y la localización de exteriores. Entre otras carencias mucho
peores, que ahora no viene a cuento enumerar, precisamente esa veracidad es la
que falta, por ejemplo, en la reciente Nadie
quiere la noche de Isabel Coixet, película de ambientación ártica pero que
ni por asomo logra convencernos de que estemos por encima del Círculo Polar.
Además de todo eso, está, por supuesto, Michael Fassbender,
que no tengo ni idea de si quedará como un Macbeth de referencia, o por el
contrario se lo llevarán rápidamente al olvido la ventolera de las Highlands y
la rotación vertiginosa de la actualidad, pero que a mí me convence. Lo veo
perfectamente aclimatado a la ferocidad de alguien capaz de embalarse por un
tobogán de carnicerías; muy capaz, de hecho, de aviar a cualquiera con esa
solvencia de matarife con que lo describe Shakespeare: “…lo descosió del
ombligo a la quijada y colgó su cabeza en las almenas”.
Bien diferente es la impresión que me ha dejado el trabajo de
Marion Cotillard, que es voluntariosa y pone de su parte, pero que no me
levanta del asiento. Seguramente el problema está en mí, y no en la calidad de
su interpretación. Me explico: en lo que respecta a ese personaje, tiene uno el
poso ya muy trabajado por la imaginería romántica de los Blake, Fuseli & Co., que perfilaron una lady Macbeth como mujer del montón, sombría siempre y
con la faz historiada por el insomnio y un rictus de locura incipiente. Y
cuando, como es el caso, se ha interiorizado el personaje con ese aspecto y
revestido de esos atributos demenciales, es poco probable que alguien en todo
momento tan hermosa y con un aspecto tan saludable, evanescente y parisino como
la Cotillard logre que uno se la crea en un papel con un final tan mórbido y
enfermo. Esa es quizá una de las grietas de la película: la falta de relieve de
lady Macbeth, que no solo desciende a la demencia sin que merme la tersura de
su cutis, sino que al fulminar el guión una buena parte del comienzo del
segundo acto —supongo que por imperativos de duración y metraje—, nos priva de oírla en un brevísimo comentario
que da cuenta de su verdadera catadura como mujer resuelta y de acción: como
quiera que su marido, de vuelta ya de haber matado a Duncan, le refiera lo que le parece haber oído delirar a la guardia sumida en un sopor de adormidera y vino, lady Macbeth lo
corta y le espeta un comentario justamente famoso que ha traspasado como un estilete verbal la carne de los siglos: “No caviles tanto”.
 |
| Las brujas en la adaptación de Macbeth de ahora mismo. |
†