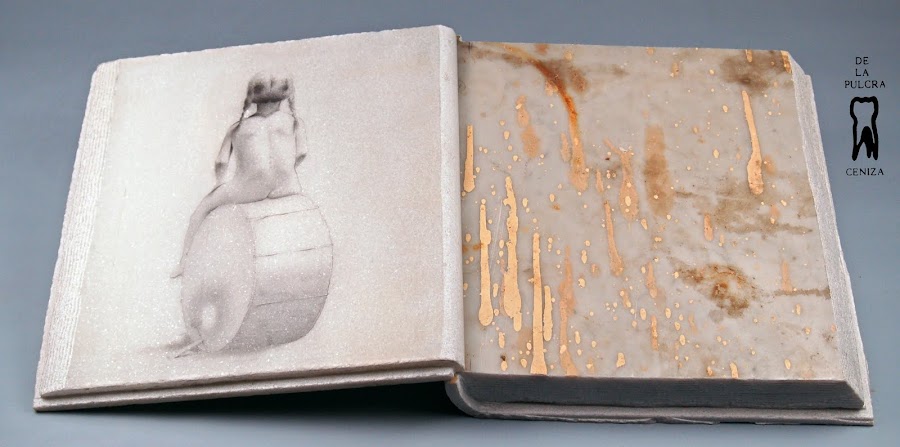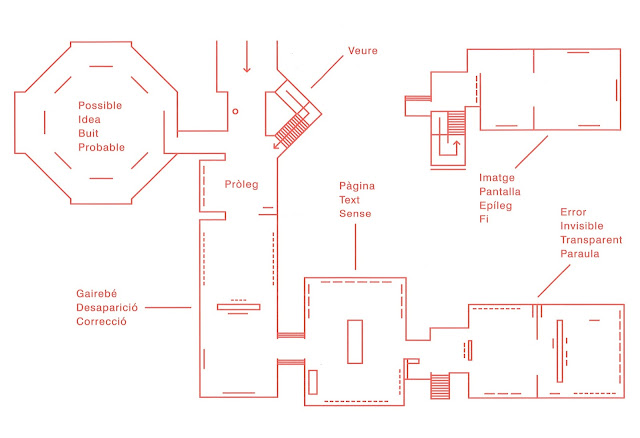(Viene de la entrada anterior)
Sería en parte inexacto y un error de apreciación
comenzar diciendo que la exposición se abre con una disposición circular de
pantallas que muestran relojes de arena. Y lo digo porque si bien la exposición
se “abre” así, lo que en realidad recrea esa apertura el “cierre” del sepulcro,
cuyo mecanismo, como se sabe, también funcionaba con arena: la carga de los
bloques de granito descendiendo a peso hace que los regueros de arena fluyan a
medida que los enormes sillares caen hasta su posición de cierre. Es lo que
muestra la dramática escena final de Tierra
de faraones: la pérfida Nelifer y el séquito de leales al faraón en el
momento de ser sepultados en vida por los prismas de piedra que bajan y se
ajustan a medida que la arena fluye. Lo que Aballí dramatiza en esa sala es el
simulacro de cierre del recinto, para toda la eternidad y con la momia de la
pintura dentro.
Dado el carácter funerario de la exposición, los
sedimentos de polvo habituales en su obra se podrían de leer literalmente en
este caso como concreciones del conocido recitativo “polvo al polvo y ceniza a
las cenizas”. No obstante, como he indicado más arriba, no es en el marco de la
tradición católica ni en suelo cristiano, sino en el árido pedregal del Egipto
pagano recreado en la Fundació Miró donde Aballí ha emplazado su simulacro de
inhumación de la pintura. Lo que ciega la angosta entrada de la mastaba y sedimenta
en la obra de Aballí ubicada en el recibidor que hace de prólogo es exactamente
el mismo elemento insidioso y ubicuo: polvo acumulado. Ya estamos dentro, con
el fiambre de la pintura de cuerpo presente allá en lo hondo.
El segundo ámbito de la exposición muestra, como
es habitual en toda mastaba, la mención al completo de los ancestros, el linaje
y la dinastía a la que pertenece el finado, formalidad que Aballí solventa con
una obra de 1998 titulada “Carta de color”, que consta de un listado de pintores
distribuidos en diez paneles, de Pietro Cavallini a John Heartfield. Además del
dato insoslayable de que una buena parte de ellos son miembros de la Legión de
Honor de la Pintura, se ha de reseñar que la mayoría trabajaron en épocas y
contextos sociales y culturales dispares dominados por la pintura entronizada
como vara de mando de las artes visuales y técnica insustituible de
representación, además de asunto trascendente y cosa intelectual, como la
definió Leonardo.
Los pintores citados en ese largo censo
pertenecen todos a las dinastías fuertes anteriores a la pérdida de centralidad
de la pintura como eje del arte y al relevo del pintor como su árbitro
incuestionable. Con Joan Miró como inductor e intercesor, su fundación como
ámbito ceremonial y el listado de Aballí dispuesto como ensalmo ritual, esos
pintores han sido citados e invocados para alzar una plegaria todo lo
anacrónica, disparatada y nostálgica que se quiera, pero válida y firme en la
defensa del regreso de la pintura empoderada, nuevamente y sin complejo alguno,
como lenguaje capital de representación.
Tal y como indica la preceptiva funeraria al
respecto, en el siguiente ámbito de la muestra o tercera cámara de la mastaba
aparecen una serie de secuencias del finado en vida y plena actividad. Dos
proyecciones simultáneas muestran el sencillo y noble acto de pintar a la vieja
usanza y como siempre se ha hecho: el pintor manos a la obra y dando forma al
típico trampantojo resuelto con pintura y pinceles. Así de simple. Que Aballí
haga desaparecer un Miró tridimensional pintándolo no es otra cosa que invocar
y reverenciar, mediante la sofisticada técnica de la proyección, el trampantojo de siempre; el truco con que la
pintura abrazó la magia y se hizo fuerte: la ilusión de hacer presente con
pigmentos la profundidad del mundo en el plano del lienzo. Antes que se desmontara su hechizo y se la
degradara a ser mera pintura, la Pintura era eso: ilusión.
A partir de ahí, y siguiendo siempre la
preceptiva funeraria, las dos cámaras que se abren a continuación muestran,
arrumbados a la pared y en vitrinas protectoras, los enseres asignados al
finado para su viaje al más allá: lienzos imprimados de negro, numerosos
espejos y también cartas de color. Los pigmentos, que no soportan bien la
secuencia infinita de la eternidad y se corromperían, han sido desecados,
momificados y reducidos a su mera presencia nominal como palabras dispuestas en
vitrinas: los nombres del color que ha de ser pronunciado para que el pigmento cobre de nuevo la untuosidad
del pringue en la otra vida.
Y así llegamos a la última cámara del primer
nivel, donde la preceptiva funeraria egipcia obligaba a ubicar los vasos
canopos con las vísceras del finado. Y es precisamente aquí, donde Aballí se
muestra aparentemente más libre, atrevido, desmelenado y audaz, donde es más
evidente la intensidad de la abducción
que esa cohorte de pintores difuntos ejerce sobre él. Un Aballí que dedica este
último ámbito a la transparencia y la sutilidad de lo invisible, pero empleando
una sintaxis anfibia que habla también de algo bien distinto: de un homenaje
plural a la pintura de caballete y a tres de sus géneros emblemáticos: el
bodegón, la vanitas y el estudio del pintor, cuya recreación esquemática en el
cuerpo central de la sala incluye la repisa con los cacharros, el reloj de
arena quebrado en el centro y la ventana a un lado. Exangüe, pálida, neutra, blanqueada
a conciencia y constelada por los destellos de los focos sobre los materiales
plásticos, esa disposición de elementos remite a la penumbra aterciopelada y
ahumada de los míticos ámbitos de trabajo donde los pintores holandeses
llevaron esos géneros hasta su cima.
Como es preceptivo en un pintor que pinta sin
pintar, Aballí muestra los vasos canopos vacíos o, como mucho, con una lámina
transparente en el interior de uno de ellos. Esa vacuidad es precisamente el
fundamento visceral de la pintura. El corazón y el cerebro de la pintura ― una cosa mental en declive, un truco pasado de moda que encandiló
a las gentes sencillas― son precisamente esa doble nada alojada en los dos
recipientes invertidos dejados sobre la peana.
Ahora bien, como todo pintor sabe, esa cosa
mental y de pura sintaxis que es la pintura se asienta en una compleja química
que va del aguarrás a las reacciones químicas producidas por la interacción
entre los ácidos y el aire, e incluye el proceso de secado y los subsiguientes
movimientos tectónicos que cuartean la piel de la pintura. Pues bien, como era
de esperar, también los ácidos están presentes en esta última cámara: hay todo
un panel vertical transparente que los menciona y describe. Y también está la
piel, literalmente. A ese respecto es delator, además de significativo, que en
una exposición tan depurada, desangelada y marcada de principio a fin por la
divisa del arte entendido como pura racionalidad y proceso, la única referencia
a lo humano y la corporalidad se encuentre precisamente en esta última cámara.
Se titula “Pell” (Piel); una película sintética de pellejo translúcido que
Aballí tiende sobre un simple bastidor y sitúa a un lado de los vasos canopos.
Entiendo que en el contexto de una exposición que vindica, si bien de manera
sigilosa y extraoficial, la inhumación de la Gran Pintura con vistas a su
hipotética resurrección, la pieza es una cita involuntaria aunque evidente del
conocido pasaje sobre Apolo y Marsias que Ovidio recrea en Las Metamorfosis; anécdota con la que se midieron artistas de la
talla de Tiziano, Ribera, Rafael, Luca Giordano o Manfredi. La piel que cuelga
del bastidor es la de Marsias despellejado por Apolo, un pasaje de la pintura
mitológica especialmente concurrido que ha dado título a infinidad de cuadros.
La poderosa voz de la "Biblia de los
pintores" y el deje inconfundible de la Pintura con mayúsculas se dejan
sentir en una exposición que apuesta por la entronización del lenguaje como
imagen y la elusión de la imagen como representación.
Lo dijimos al comienzo: Secuencia infinita es una exposición y un simulacro de inhumación
de la pintura. Como tal, todo en ella encaja y está sujeto y dispuesto según la
lógica funeraria de la mastaba egipcia. Las vísceras y demás partes blandas y
corruptibles de la pintura se quedan en este nivel del complejo funerario con
todo lo demás. Por debajo, en la última cámara, queda el cuerpo de la pintura
en su sarcófago. En este caso, de luz.
Aunque la hoja de ruta de la exposición indica
que este último ámbito, donde únicamente se exhiben proyecciones, refleja el
creciente interés de Ignasi Aballí por la imagen en movimiento y el medio
fílmico, lo que en realidad se oficia en esa cámara oscura es una recreación
del grado cero de la pintura en el instante preciso de su nacimiento. El haz de
luz que la boca del proyector lanza sobre el muro es la vez un exvoto, un
recordatorio “light” y una parábola de la espesa bocanada de saliva y color que
el ancestro del pintor arrojó sobre su mano abierta puesta sobre el muro de la
cueva. Además de recreación de la génesis de la pintura en el instante de su
aparición en forma nebulosa de color atomizado, la sala negra de Aballí es
también, como nos recuerda la toma del reflejo de una película en el suelo
encerado, un santuario de veneración de la imagen pura y dinámica del mundo tal
como la filtra el ojo: invertida. El cerebro le dará la vuelta y nos la pondrá
de pie.
Un buche de pintura y una imagen, no hace falta
más. Ese es el instante de ignición, el alfa de la pintura como técnica
imperecedera, lenguaje de mímesis y gran asunto de la cultura occidental que
los proyectores de la Fundació Miró repetirán hasta que se desmonte la
instalación. La secuencia infinita a que alude el título de la exposición
remite, no obstante, al ideal de un marco temporal de duración indefinida en la que ese bucle incesante de secuencias de alumbramiento y germinación, repitiéndose
a lo largo de la noche inacabable de un viaje por el sueño y la muerte,
preserve la simiente de la pintura y la posibilidad de que se reencarne; de que
se resetee de nuevo por sí sola y todo recomience una vez más de principio a
fin. Del enigmático pintor de la cueva de Chauvet al mismísimo Aballí.
Lo paradójico es que Ignasi Aballí, el artífice
de ese blindaje del instante alfa de la pintura en un sarcófago de luz para la
eternidad, pertenece a su momento omega y se alinea del lado de las corrientes
crepusculares que han hecho del marasmo de la pintura su alimento.
†